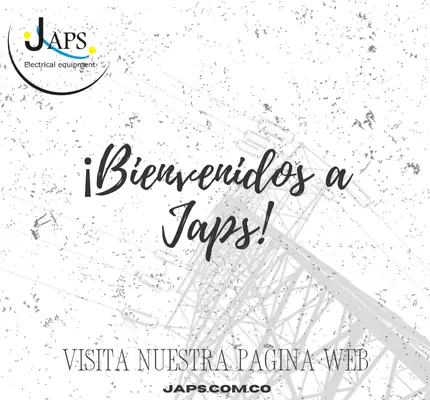'Colombia requerirá inversión por $10 billones anuales en el sector energético'
Cumbre de IA Portafolio | Octubre de 2025

La expansión global de la inteligencia artificial (IA) está generando una creciente demanda de energía y agua en los países que buscan subirse al tren de los data centers y el cómputo cuántico. En Colombia, el debate ya está sobre la mesa.
Durante la Cumbre de IA Portafolio, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta advirtió que la proliferación de centros de datos implica no solo un desafío tecnológico, sino también un impacto directo sobre los recursos naturales.
“Colombia no se podrá sustraer de ello. Estamos hablando, según unos datos, de 1,8 litros de agua por kilovatio hora”, explicó Acosta, recordando que el presidente anunció la construcción de dos data centers de tecnología cuántica en Santa Marta.
El exministro cuestionó el origen de la energía necesaria para alimentar esas instalaciones, considerando que el país enfrenta racionamientos eléctricos en la región Caribe. “Desde septiembre de 2023, las líneas que transportan energía al Caribe están agotadas. Se presenta una ‘demanda no atendida’, que es una forma técnica de decir que estamos en racionamiento”, puntualizó.
Falta de infraestructura y oportunidades de transformación
Acosta destacó que la falta de infraestructura eléctrica es una barrera crítica para la digitalización. “Hace unos días, Falabella instaló en Cota el centro logístico más grande del país y no pudo conectarse a la red. Tuvo que recurrir a plantas diésel. Si seguimos así, la tecnificación que exige la IA será inviable”, afirmó.
No obstante, subrayó que Colombia cuenta con una sólida base de energías renovables —hidráulica, eólica y solar— que puede impulsar la transición energética si se destraban las líneas de transmisión.
“Cuando uno plantea estas barreras, lo tildan de pesimista, pero es un optimista mejor informado. En lugar de ver obstáculos, veo una gran oportunidad. Viene una avalancha de inversión con la transición energética y la inteligencia artificial”, señaló.
Según sus cálculos, Colombia requerirá inversiones por $10 billones anuales en el sector energético, sin necesidad de recurrir al presupuesto nacional. “Para lograrlo necesitamos confianza inversionista y seguridad jurídica”, insistió.
Finalmente, Acosta enfatizó que la transición energética debe ser una política de Estado, no de gobierno, para que el país pueda subirse al tren de la inteligencia artificial sin hipotecar su soberanía energética.
El reto: garantizar energía sin sacrificar el medio ambiente
El exministro de Ambiente Ricardo Lozano participó también en el panel, advirtiendo sobre el uso intensivo de recursos naturales. “Ya perdimos la batalla de concienciar sobre el impacto humano en el clima. Aunque cumplamos el Acuerdo de París, la Tierra no se enfriará”, afirmó.
Lozano insistió en que los recursos naturales deben gestionarse con eficiencia: “Nos montamos en la creencia de que siempre tendremos agua, bosques, viento y sol. Eso es falso. Debemos recuperar la conciencia de eficiencia energética y sostenibilidad”.
Puso como ejemplo los distritos térmicos de Medellín, que capturan aire y CO₂ como refrigerante natural para climatizar edificios sin químicos dañinos, ofreciendo una alternativa sostenible para alojar servidores de alto consumo energético.
“Los servidores consumen hasta 400 veces más energía que un procesador normal. Si están mal ubicados, se multiplica el impacto. Debemos pensar en zonas climáticamente favorables”, recalcó.
Coordinación y transición justa: un llamado al trabajo conjunto
El experto energético Juan Manuel Alzate destacó que Colombia cuenta con talento y recursos suficientes para afrontar el reto, pero necesita una coordinación efectiva entre el sector público y privado.
“La demanda de electricidad crece más rápido que la capacidad de respuesta regulatoria. No se trata de eliminar la regulación, sino de hacerla más ágil y ajustada a la realidad del mercado”, señaló.
En cuanto a la regulación, Alzate fue claro: “La transmisión y distribución son monopolios naturales, pero su regulación debe evolucionar al ritmo del cambio tecnológico o perderemos competitividad”.
Por su parte, Lozano enfatizó que los procesos de licenciamiento ambiental deben verse como espacios de diálogo real con las comunidades, no como obstáculos. “La sostenibilidad no es individual, se construye colectivamente y debe generar ingresos en los territorios”, concluyó.
Fuente: Portafolio